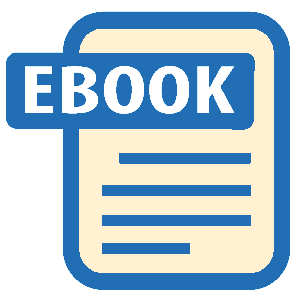Authors: Desmond Morris
El Mono Desnudo (28 page)
A pesar de sus evidentes ventajas, el lavado frecuente con agua entorpece en gran manera la producción de sales y grasas antisépticas y protectoras por las glándulas de la piel y, hasta cierto punto, puede dar lugar a que la superficie del cuerpo sea más vulnerable a la enfermedad. Si, a pesar de esta desventaja, persiste, es sólo debido a que, al eliminar las grasas y sales naturales, elimina también la suciedad origen de las dolencias.
Además de los problemas de limpieza, la actitud general de comportamiento a efectos de cuidados, incluye los géneros de actividad encaminados a mantener una adecuada temperatura del cuerpo. Como las aves y todos los mamíferos, fuimos dotados, por la evolución, de una temperatura elevada y constante, gracias a la cual aumentó considerablemente nuestra eficacia fisiológica. Si gozamos de buena salud, nuestra temperatura corporal profunda no varía más de medio grado centígrado, con independencia a la temperatura del medio exterior. Esta temperatura interna fluctúa según un ritmo diario, alcanzando el grado máximo a la caída de la tarde y el mínimo alrededor de las cuatro de la mañana. Si el medio exterior es demasiado cálido o demasiado frío, experimentamos inmediatamente una acusada incomodidad. Las desagradables sensaciones que experimentamos actúan como un sistema de alarma, avisándonos la urgente necesidad de hacer algo para evitar que los órganos internos del cuerpo se enfríen o se calienten de manera desastrosa. Aparte de estas reacciones inteligentes y voluntarias, el cuerpo adopta ciertas medidas automáticas para estabilizar su nivel de calor. Si el medio se hace demasiado cálido, se produce una vasodilatación. Esto da un calor mayor a la superficie del cuerpo y facilita la pérdida de calor a través de la piel. Entonces, el individuo suda copiosamente. Cada uno de nosotros posee aproximadamente dos millones de glándulas sudoríparas. En condiciones de intenso calor, éstas pueden segregar un máximo de un litro de sudor por hora. La evaporación de este líquido en la superficie del cuerpo nos da otra valiosa forma de pérdida de calor. Durante el proceso de aclimatación a un medio más cálido, aumenta considerablemente nuestra capacidad de sudar. Esto es de vital importancia, porque, incluso en los climas más cálidos, la temperatura interna de nuestro cuerpo puede sólo resistir una subida de 0,2 grados centígrados, al margen del origen racial.
Si el medio se hace demasiado frío, nuestra reacción cobra la forma de vasoconstricción y de temblores. La vasocontricción ayuda a conservar el calor del cuerpo, y los temblores pueden aumentar hasta tres veces la producción de calor estática. Si la piel está expuesta a un frío intenso durante un tiempo, existe el peligro de que la vasoconstricción prolongada sea causa de congelaciones. La región de la mano posee un sistema anticongelante de gran importancia. Al principio, las manos reaccionan al frío intenso con enérgicas vasoconstricciones; después, al cabo de unos cinco minutos, la cosa se invierte y se produce una fuerte vasodilatación, con el consiguiente calentamiento y enrojecimiento de las manos. (Cualquiera que haya jugado con nieve durante el invierno habrá observado este fenómeno.) La constricción y dilatación de la región de la mano sigue produciéndose de manera alterna, y, de este modo, las fases de constricción reducen la pérdida de calor, mientras que las fases de dilatación evitan las congelaciones. Los individuos que viven permanentemente en climas fríos experimentan otras formas diversas de aclimatación del cuerpo, entre las que figura un ligero aumento del metabolismo basal.
Al extenderse nuestra especie sobre el Globo, se han sumado importantes adelantos culturales a estos mecanismos biológicos de control de la temperatura. El fuego, la ropa y las viviendas aisladas han servido para combatir la pérdida de calor, y la ventilación y la refrigeración han sido empleadas contra el calor excesivo. Pero, por muy importantes que hayan sido estos adelantos, no han alterado en modo alguno la temperatura interna de nuestro cuerpo. Han servido, simplemente, para controlar la temperatura externa, a fin de que podamos seguir disfrutando de nuestro primitivo nivel de la temperatura primate dentro de un marco más diverso de condiciones externas. A pesar de cuanto algunos hayan dicho, ciertos experimentos interrumpidos , a base de técnicas especiales de congelación del cuerpo humano, siguen confinados en el reino de la ciencia ficción.
Antes de poner punto final al tema de las reacciones calóricas, conviene mencionar un aspecto particular del sudor. Minuciosos estudios sobre las reacciones sudoríparas en nuestra especie han demostrado que éstas no son tan sencillas como parece a primera vista. La mayoría de las zonas de la superficie del cuerpo empiezan a transpirar abundantemente cuando aumenta el calor, y ésta es, indudablemente, la respuesta original y básica del sistema glandular sudoríparo. Pero ciertas regiones reaccionan a otros tipos de estímulo, y en ellas puede producirse sudor independientemente de la temperatura exterior. Por ejemplo, la ingestión de alimentos muy cargados de especias da pie a un hábito particular de exudación facial. La tensión emocional hace que suden las palmas de las manos, las plantas de los pies, las axilas y, en ocasiones, la frente, pero no las otras partes del cuerpo. Pero todavía puede hacerse otra distinción entre las zonas de sudor emocional, pues las palmas de las manos y las plantas de los pies difieren de las axilas y de la frente. Las dos primeras regiones responden
solamente
a situaciones emocionales, mientras que las dos últimas reaccionan tanto a los estímulos de la emoción como a los de la temperatura. De esto se desprende claramente que las manos y los pies han «tomado prestado» el sudor del sistema de control calórico y lo emplean en un nuevo contexto funcional. La humectación de las palmas de las manos y de las plantas de los pies en momentos de tensión parece que ha llegado a ser una forma especial de la reacción de «listo para todo» que experimenta el cuerpo cuando amenaza algún peligro. La acción de escupirse en las manos antes de empuñar el hacha es, en cierto modo, el equivalente no fisiológico de este proceso.
Tan sensible es la respuesta del sudor palmar, que esta reacción puede agudizarse de pronto en comunidades o naciones enteras, si su seguridad comunitaria se ve de algún modo amenazada. Durante una reciente crisis política, al aumentar temporalmente el peligro de guerra nuclear, todos los experimentos que estaba realizando un instituto de investigación sobre el sudor palmar tuvieron que interrumpirse, debido a que éste había alcanzado un nivel tan anormal que todas las pruebas habrían carecido de significación. La lectura de las palmas de las manos por un adivino puede no decirnos gran cosa sobre el futuro; en cambio, su lectura por un fisiólogo puede decirnos algo sobre nuestros temores por el futuro.
Hasta aquí, hemos estudiado el comportamiento del mono desnudo en lo que respecta a él mismo y a los miembros de su propia especie: su comportamiento intraespecífico. Nos queda ahora examinar sus actividades en relación con otros animales: su comportamiento interespecífico.
Todas las formas superiores de la vida animal tienen conciencia, al menos, de algunas de las otras especies con las que comparten el medio. Las consideran bajo uno de estos cinco aspectos: como presas, como asociados de otras especies, como competidores, como parásitos o como enemigos rapaces. En el caso de nuestra propia especie, estas cinco categorías pueden agruparse en la consideración «económica» de los animales, a la que podemos añadir las consideraciones científicas, estéticas y simbólicas. Esta amplia gama de intereses ha dado origen a una complicación interespecífica que es única en el mundo animal. Para descubrirla y comprenderla objetivamente, debemos seguirla paso a paso, actitud por actitud.
Debido a su naturaleza exploradora y oportunista, el mono desnudo tiene una lista de presas realmente inmensa. Ha matado y se ha comido, en ciertos lugares y en ciertos, casi todos los animales dignos de mención. Por un estudio de restos prehistóricos, sabemos que, hace medio millón de años, y en un solo lugar, cazó y comió bisontes, caballos, rinocerontes, venados, osos, corderos, mamuts, camellos, avestruces, antílopes, búfalos, jabalíes y hienas. Sería vano compilar un «menú de la especie» correspondiente a tiempos más recientes; en cambio, merece la pena mencionar un rasgo de nuestro comportamiento voraz: nuestra tendencia a domesticar ciertas especies seleccionadas de víctimas. Pues aunque seamos capaces, si se nos presenta ocasión de hacerlo, de devorar cualquier clase de comestible, lo cierto es que casi todo nuestro régimen alimenticio se reduce a unas pocas clases importantes de animales.
Sabemos que la domesticación del ganado y, con ella, el control organizado y selectivo de la víctima, han sido practicados desde hace diez mil años, como mínimo, e incluso más, en ciertos casos. Las cabras, los corderos y los renos parecen haber sido las primeras especies comestibles que recibieron este trato. Después, con el desarrollo de las comunidades agrícolas sedentarias, la lista aumentó con los cerdos y los bueyes, incluidos el búfalo asiático y el yak. Tenemos pruebas de que, hace cuatro mil años, existían ya varias razas distintas de bueyes. Como quiera que las cabras, los corderos y los renos fueron directamente transformados de piezas de caza en animales de rebaño, se cree que los cerdos y los bueyes empezaron su íntima asociación con nuestra especie en calidad de cómplices de la depredación. En cuanto los cultivos se pusieron a su alcance, trataron de aprovecharse de este nuevo suministro de comida y fueron sorprendidos por los primeros granjeros y sometidos a control doméstico.
La única especie de mamífero menor comestible que sufrió un largo proceso de domesticación fue el conejo; pero, según parece, fue éste un fenómeno mucho más reciente. Entre las aves, la especie más importante, domesticada desde hace miles de años, fue la de las gallinas, con la ulterior adición de otras especies secundarias, como las de los faisanes, gallinas de Guinea, codornices y pavos. Los únicos peces con antiguo historial de domesticación son las anguilas, la carpa y la carpa dorada. Esta última, empero, adquirió muy pronto un carácter ornamental, más que gastronómico. La domesticación de estos peces está limitada a los últimos dos mil años, y representó un papel muy secundario en la historia general de nuestra alimentación organizada.
La segunda categoría de nuestra lista de relaciones interespecíficas es la de los simbióticos. Definimos la simbiosis como asociación de dos especies diferentes en beneficio mutuo. A este respecto, el mundo animal no ofrece muchos ejemplos, siendo el más conocido la sociedad establecida entre algunos pájaros y ciertos grandes ungulados como el rinoceronte, la jirafa y el búfalo. Los pájaros se comen los parásitos cutáneos de los ungulados, contribuyendo a su higiene y limpieza, mientras éstos proporcionan a los pájaros una comida valiosa.
Cuando somos nosotros uno de los miembros de la pareja simbiótica, el beneficio mutuo tiende a inclinarse sensiblemente a favor nuestro, pero dentro de una categoría especial, distinta de la más severa relación entre verdugo y víctima, puesto que no involucra la muerte de una de las especies afectadas. Cierto que una de ellas es explotada; pero, a cambio de la explotación, la alimentamos y la cultivamos. Es una simbiosis matizada de parcialidad, puesto que nosotros dominamos la situación y nuestros socios animales no suelen tener voz ni voto en el asunto.
El más antiguo animal simbiótico de nuestra historia es, indudablemente, el perro. No podemos saber exactamente cuándo empezaron nuestros antepasados a domesticar a este valioso animal, pero parece que hace, al menos, unos diez mil años. La historia es fascinante. Los salvajes y lobunos antecesores del perro doméstico debieron de ser serios competidores de nuestros antepasados cazadores. Ambos se dedicaban a la caza mayor en grupo y, en principio, debieron de tenerse muy poca simpatía. Pero los perros salvajes, poseían ciertos refinamientos de los que carecían nuestros cazadores. Eran particularmente hábiles en reunir y encaminar a las presas durante las maniobras cinegéticas, y podían hacerlo a gran velocidad. También tenían más aguzados los sentidos del olfato y el oído. Si podían aprovecharse estos atributos, a cambio de una participación en la matanza, podía hacerse un buen negocio. Esto fue lo que ocurrió —no sabemos exactamente cómo— y se forjó un lazo interespecífico. Es probable que su comienzo se debiera al hecho de que algunos cachorros fueran llevados al hogar tribal para ser alimentados. El valor de estas criaturas como vigilantes nocturnos debió de valerles algunos puntos durante los primeros tiempos. Después, los que sobrevivieron en domesticidad y pudieron acompañar a los machos en sus excursiones de caza, estamparían sus huellas en el suelo al perseguir la presa. Como habían sido criados por el mono desnudo, los perros debieron de considerarse miembros de su tribu, colaborando instintivamente con sus jefes adoptivos. Durante muchas generaciones, la cría selectiva eliminó, sin duda, a los ejemplares díscolos, y surgió una nueva raza, mejorada, de perros domésticos, cada vez más sumisos y manejables.
Se ha sugerido que fue este mejoramiento en las relaciones con el perro lo que hizo posible las primeras formas de domesticación de los ungulados salvajes. Las cabras, los corderos y los renos estaban ya sometidos a cierto grado de control antes de la iniciación de la verdadera fase agrícola, y se considera que el perro fue el agente vital que lo hizo posible al ayudar eficazmente a la integración de aquellos animales en rebaños. Ciertos estudios sobre el comportamiento de los actuales perros de pastor y de los lobos salvajes revelan muchas similitudes de técnica y refuerzan este teoría.
En tiempos más recientes, la intensificación de la cría selectiva ha dado por resultado una serie de razas especializadas de perros. El primitivo perro cazador ayudaba en todas las fases de la operación; en cambio, sus descendientes fueron adiestrados para uno o varios de los aspectos de la operación total. Los perros individuales que poseían aptitudes excepcionales en una dirección particular fueron cruzados entre sí para intensificar sus especiales dotes. Como ya hemos visto, los que estaban mejor dotados para la maniobra se convirtieron en perros de rebaño, con la principal misión de mantener reunidas a las reses domesticadas (perros de pastor). Otros, que tenían más desarrollado el sentido del olfato, fueron cruzados para el rastreo (sabuesos). Otros, atléticos y veloces, se transformaron el perros corredores y fueron empleados en la persecución de la presa (galgos). Otro grupo dio origen a perros de muestra, mediante la explotación y el fomento de su tendencia a permanecer «petrificados» al localizar la presa (perdigueros y pachones). Otra raza fue perfeccionada para la búsqueda y transporte de la pieza (perros cobradores). Ciertas clases más pequeñas fueron adiestradas para destruir alimañas (terriers). Y los primitivos canes de vigilancia fueron genéticamente mejorados hasta convertirlos en los perros de guarda (mastines).